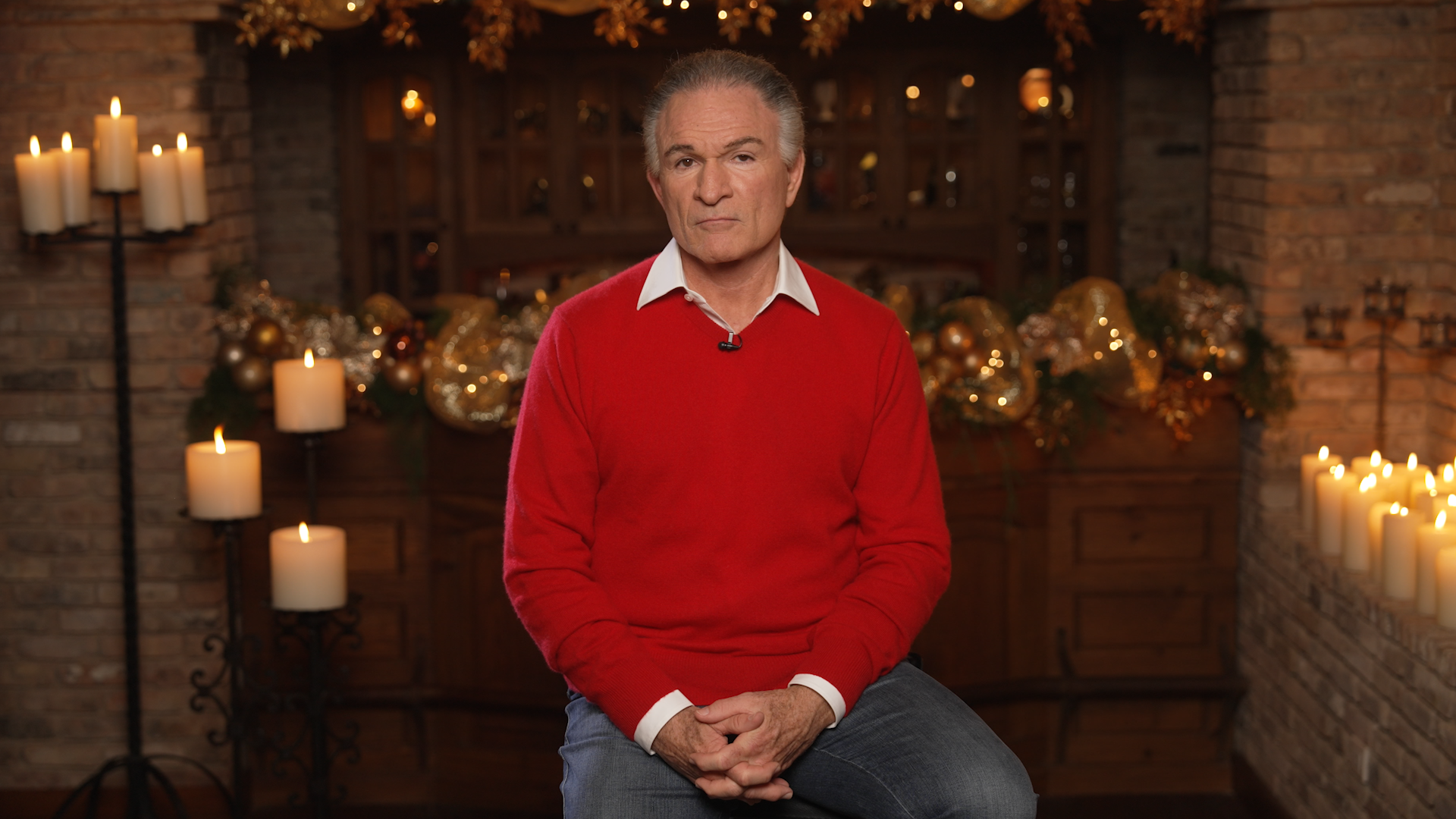Editorial del programa 377 de Razón de Estado
En el vasto mapa del mundo, América Latina ocupa apenas un ocho por ciento de su población; sin embargo, carga sobre sus espaldas un tercio de los homicidios violentos del planeta. Esta desproporción no es un accidente ni un destino: es el síntoma de una enfermedad profunda, la de sociedades que no funcionan, Estados sin autoridad moral y élites que renunciaron a su deber.
América Latina vive una guerra no declarada contra sí misma. La línea que separa al Estado del crimen se ha vuelto difusa. Los gobiernos pactan, los jueces callan, los parlamentos se venden. En las calles, el ciudadano se acostumbra a mirar hacia abajo, a no preguntar, a sobrevivir. Y así, la violencia se vuelve paisaje, el miedo costumbre y la impunidad sistema.
Mujeres asesinadas, periodistas silenciados por contar la verdad, opositores perseguidos por gobiernos autoritarios, fiscales que se atreven a exponer al narcotráfico y pagan con su vida: son ellos, los justos, los valientes, los indefensos, los que simbolizan el precio del fracaso institucional.
El crimen organizado, ese poder oscuro que nació de la corrupción y del abandono, ha tomado el lugar del Estado en demasiados países. Donde debería haber escuelas, hay carteles; donde debería haber justicia, hay pactos; donde debería haber esperanza, hay silencio. La política, incapaz de ofrecer rumbo, se ha vuelto el arte de administrar el desastre. Lo único que puede detener este horror es la voluntad de cambiarlo.
La raíz del mal está en la rendición moral de las élites: aquellas que deberían pensar, educar, dirigir y construir. Su indiferencia ha permitido que la violencia se vuelva la gramática de nuestra convivencia. Olvidaron que su papel no es adaptarse al caos, sino enfrentarlo.
Si no rescatamos la política, viviremos el naufragio de una región donde el poder dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín de oportunistas, matones y tiranos.
Sin embargo, no todo está perdido. La historia demuestra que las naciones renacen cuando el ciudadano se convierte en protagonista y exige gobiernos de instituciones firmes y de leyes que se respetan. Esto es rescatar la política.
América Latina no necesita más discursos: necesita decencia, inteligencia y coraje. Necesita volver a creer en la política como el arte mayor del alma pública y en la justicia como el refugio de los débiles.
América Latina aún puede sanar, pero para lograrlo, deberá volver a creer en el valor supremo de la vida y la libertad, y en la sagrada obligación de protegerlas.